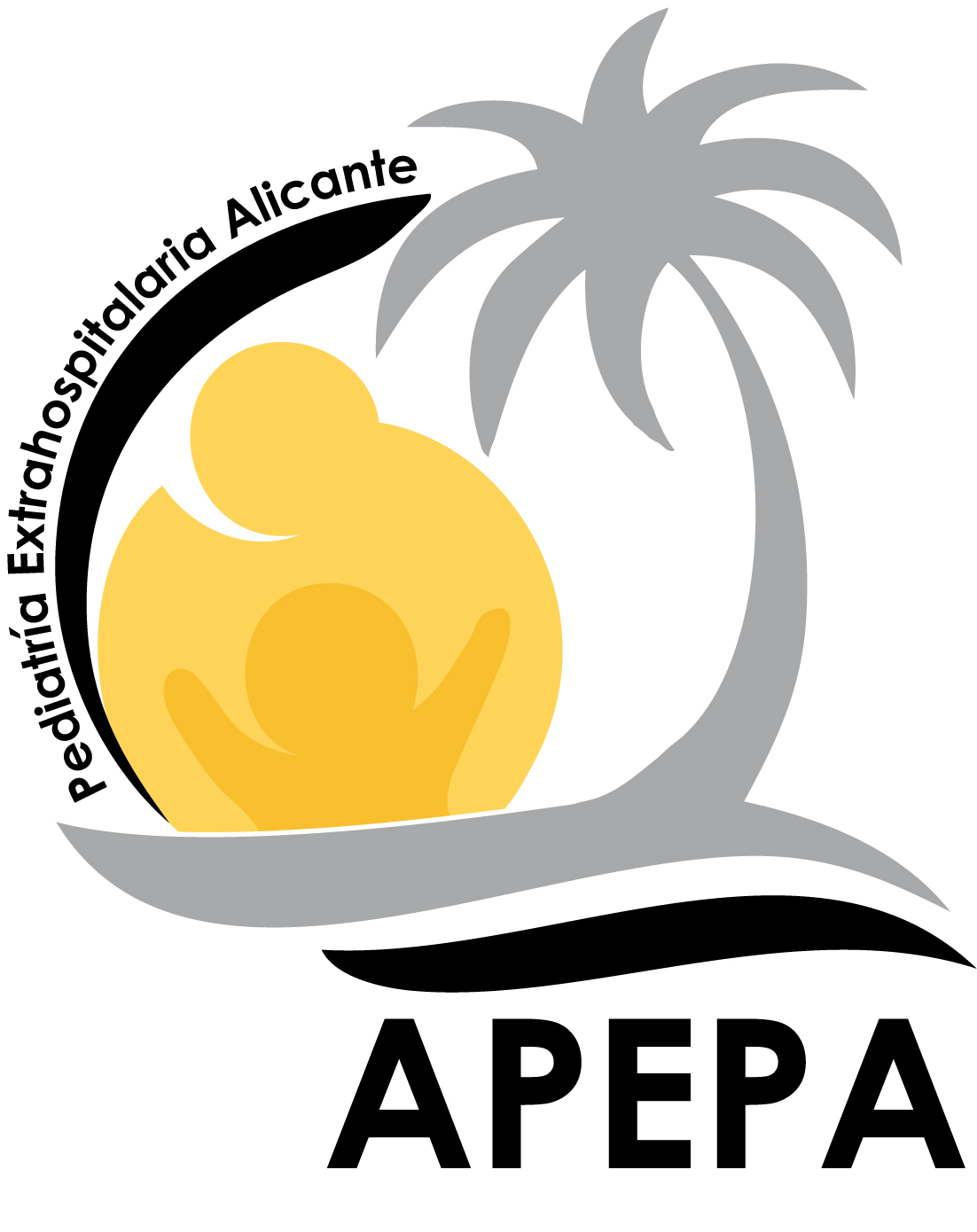Desde la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), así como con otras sociedades científicas nacionales e internacionales, queremos haceros participes de la celebración de la primera edición del MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN SALUD INTEGRAL DE LA ADOLESCENCIA (On Line en formato videoconferencia), que se desarrollará en dos cursos de EXPERTO, de 27 créditos ECTS cada uno:
- Experto 1: MEDICINA DE LA ADOLESCENCIA (septiembre 2023 a febrero 2024)
- Experto 2: SALUD SOCIAL, ÉTICA Y DERECHO DEL ADOLESCENTE EN LA ERA DIGITAL (febrero a junio 2024).
Es el primer MÁSTER INTERDISCIPLINAR sobre la adolescencia en España, al pretender un enfoque holístico necesario y ampliamente demandado por los profesionales de la Me- dicina, la Enfermería, la Psicología, la Docencia, el Trabajo Social o las Ciencias Sociales o Jurídicas que tratan con adolescentes.
Los OBJETIVOS comprenden la interpretación actual y el abordaje del adolescente, su crecimiento, su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Así como la profundización en el conocimiento de la realidad epidemiológica de los problemas y enfermedades más frecuentes. La visión integral busca dotar de las herramientas necesarias para manejar las dis- tintas interacciones entre el adolescente, familia, entorno social, educativo o tecnológico que contribuyen a su desarrollo o, en otros casos, originan conflictos, problemas o enfermedades. Este enfoque es en la actualidad imprescindible como estrategia para garantizar los derechos a la salud integral de la adolescencia y al reconocimiento de los adolescentes como sujetos de derecho con autonomía progresiva.
El PROFESORADO cuenta con cerca de 80 académicos y profesionales de reconocido prestigio y la expertise de los miembros de las sociedades científicas y organismos colaboradores nacionales e internacionales para el desarrollo teórico y práctico de los temas (vid tríptico adjunto, web oficial https://www.uclm.es/estudios/propios/master-formacion-permanente-salud-integral-adolescencia y versión ampliada en PROGRAMA-DETALLADO- MSTER-ADOLESCENCIA.ashx (uclm.es).
El FIN de este ilusionante proyecto docente es formar profesionales con competencias, conocimientos y habilidades para pensar íntegramente en nuestros adolescentes, conocer su potencialidad y sus problemas y trabajar de forma interdisciplinar y en red con distintos sectores la sociedad.
Directores,
- FÉLIX NOTARIO
- NURIA GARRIDO